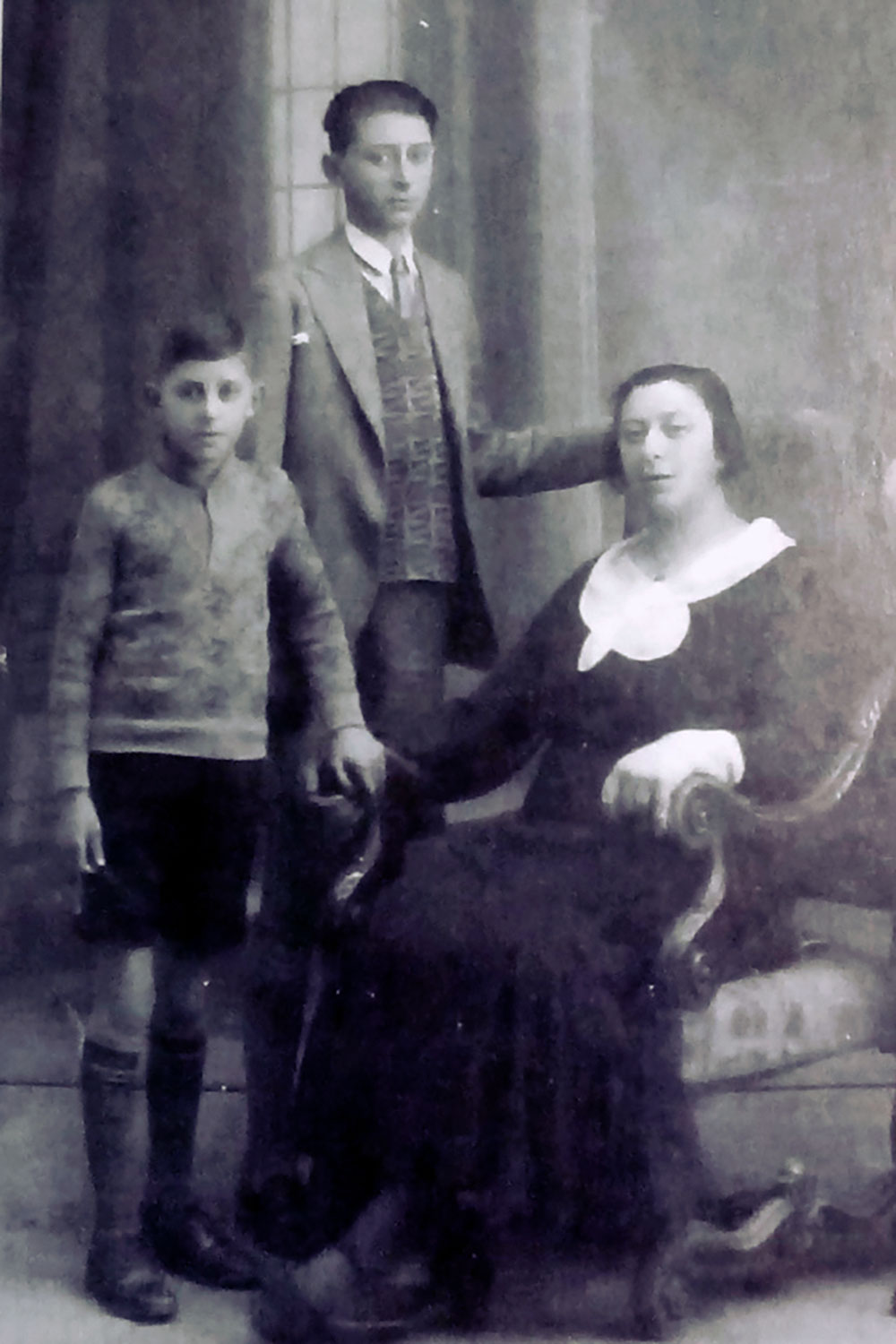Mi nombre es Teresa Durán Vallejo, nací en un pueblo de la provincia de Málaga que se sitúa al pie de la sierra que lleva su nombre, Peñarrubia, situado entre los municipios de Teba, Campillos y Ardales.
Mi pueblo estaba rodeado de olivos, almendros y trigales dorados aunque hoy sólo se puede ver el agua del embalse que lo inundó, quedando en silencio y en el olvido, como mi propia historia.
Una historia arrinconada, de silencio sordo por vergüenza y temor a la sombra estigmatizadora de mi pasado como presa del franquismo, a la que le era difícil acceder incluso a mi propia familia.
Yo no lo conté entonces, por eso lo haré ahora.
Mi historia comienza un 24 de marzo de 1937 cuando unos cincuenta vecinos de la localidad, entre los que me encontraba, fuimos denunciados, acusados de apoyar a las milicias republicanas. Yo tenía 42 años.
La ubicación geográfica de Peñarrubia, a escasos kilómetros del frente, convertía la localidad en objetivo militar y como tal, sus habitantes éramos estrechamente vigilados.
El 10 de junio de 1937, en la plaza de Alora, mediante un consejo de guerra, fui acusada de rebelión militar y condenada a pena de muerte. Aunque yo no tuve ninguna actividad política, así se presentó mi acusación: “¨Tomando parte de la detención de personas de orden, incendio, profanación y saqueo de Iglesias y propiedades particulares, excitación pública, filiación voluntaria a las milicias rojas encargadas de combatir al ejército nacional, causando todo con ello un perjuicio incalculable a los intereses de la patria¨. Y, aunque de todo esto se me acusó, a renglón seguido podía leerse: ¨La comisión adiciona que sólo parece que excitaba a la comisión de desmanes¨. Ninguna prueba había de todo lo que se me imputaba, pero no fue suficiente para eximirme de la pena de muerte.
Posteriormente, esta condena fue conmutada por cadena perpetua y, después, a doce años de reclusión mayor, que, gracias a mi trabajo como modista en prisión, fue nuevamente conmutada, cumpliendo una condena total de seis años en las cárceles de Málaga, Amorebieta y Saturrarán.
Lo cierto fue que, mi acusación, se debió a la venganza de una vecina del pueblo de familia acomodada. Me pidió que le confeccionara un vestido pero no puede aceptar el encargo porque estaba ocupada con otras prendas y, este hecho, derivó en un conflicto personal que se saldó con una denuncia por su parte.
A mi detención se sumó la de mi marido que, hasta ese momento, se había dedicado al cultivo de unas tierras y a gestionar un molino, dos propiedades que le habían dejado como herencia unos tíos suyos sin hijos que se habían ocupado de su educación. Afortunadamente, él estuvo poco tiempo en la prisión de Málaga y pudo volver a ocuparse de nuestros hijos que habían quedado al cuidado de mis hermanas Remedios y María.
Tras ser conducida a prisión, mis cinco hijos quedaron privados de mi presencia y cuidados, los más pequeños contaban seis y dos años, cuando más falta les hacía. Los pobrecitos, siempre tuvieron la sensación de que no los querían en ninguna casa pues la situación de mi marido y la mía les obligó a pasar temporadas con otros familiares.
Mi hijo mayor, Cristóbal, de 18 años, fue obligado a prestar servicio en el bando nacional, por lo que el tiempo que permanecí detenida en la iglesia del pueblo, tuvo que hacer guardia, vigilándonos a todos los detenidos, incluida yo, su madre.
Al amanecer, lo llamaba preocupada -¨Tobalito, hijo despierta no te vayan a ver dormido¨- para que no se quedara traspuesto haciendo la guardia y fueran a castigarlo por ello.
En enero de 1939, llegué procedente de la cárcel de Málaga a la nueva prisión habilitada para el cumplimiento de penas de larga duración en Saturrarán (situada entre los municipios de Guipúzcoa y Vizcaya). Esta cárcel se fue llenando de mujeres republicanas juzgadas por delitos relativos a la rebelión militar.
Fuimos alojadas en los edificios del antiguo seminario y más tarde en los pabellones del Gran Hotel de Saturrarán. Ambos edificios formaban parte del balneario propiedad del obispado desde 1921.
Esta cárcel era de las más inhumanas y crueles del momento y, como otras, las elegían de forma estratégica para que estuviéramos lo más lejos posible de nuestra familia, a la que no veríamos en todo el tiempo de condena, por lo que no podían auxiliarnos llevándonos la comida o el abrigo que tanto necesitábamos.
La vida entre los muros de esta cárcel era un infierno, disponíamos para dormir de sólo cincuenta centímetros para cada una de nosotras y contábamos con dos retretes para más de cien mujeres.
El hambre y las enfermedades segaban la vida de muchas compañeras que no pudieron soportar una situación tan inhumana. Según las investigaciones de algunos historiadores, 116 mujeres y 57 niños encontraron allí la muerte debido a la miseria, el hambre y las enfermedades (tifus, sarna, difteria y tuberculosis, principalmente). Por allí pasaron más de 80.000 mujeres republicanas con edades comprendidas entre los dieciséis y los ochenta años pero, si por algo se caracterizó este penal, fue por los raptos de los niños, arrancados de los brazos de sus madres para darlos en adopción a familias de localidades cercanas o internarlos en las inclusas que regentaban Las Mercedarias, la orden religiosa que se encargó de la vigilancia de las presas con una crueldad inusitada.
Cumplí seis años de condena, seis años sin ver a mis hijos y marido, esos hijos que, casi siempre, eran rechazados por el resto de vecinos y hasta por familiares, por miedo a represalias.
¿Se pueden imaginar qué siente una madre al volver a ver a sus hijos después de seis años y descubrir en sus caras que no la reconocen?
El día que volví a mi casa, mi marido pidió a mi hijo Tomás, que contaba con seis años cuando me apresaron, que me recibiera dándome un beso pero vi en su cara la desgana de un niño al que se le pide que bese a una extraña. Tenía doce años y hacía seis que no me veía.
Sólo una madre puede saber, cuánto dolor produce el que no la reconozcan sus hijos. Esa es la peor de las condenas que se le puede imponer a un ser humano y fue lo que no he podido perdonar, ni olvidar.
Tras cumplir mi pena, regresé a mi pueblo, donde no pudimos vivir mucho más tiempo ya que necesitábamos olvidar y que nadie supiera de nuestra historia por lo que nos trasladamos a Sevilla, donde comenzamos una nueva vida. Mi marido encontró trabajo en un cortijo, en la zona del antiguo aeropuerto, pero cuando parecía que habíamos encontrado otra oportunidad, sufrimos un nuevo revés en nuestras vidas. Alguien que nos conocía comentó a los dueños del cortijo que habíamos estado en la cárcel y, a medianoche, nos echaron a la calle con nuestros cinco hijos. Estábamos desamparados y lejos de nuestro pueblo pero, afortunadamente, encontramos otro cortijo donde trabajar. Más tarde, nos afincamos en la Barriada San Cayetano, en una choza como vivienda construida por mi marido.
Sólo quienes han vivido tal horror saben cuánto sufrimos, pero no pudimos lamentarnos, ni pedir justicia. No se reconoció el martirio y estigmatización del que fuimos objeto.
El olvido y el silencio de historias como la mía, que no llegaron a contarse, o las que no encontraron oídos que las escucharan y que ha sido más conveniente olvidar, son tratadas con el mismo desdén que nuestra memoria. Ese silencio, el ¨no remover viejas heridas¨, era lo más conveniente.
Nuestros hijos y nietos aprendieron de nosotros que sobre la guerra y sus secuelas era mejor no hablar. Y así conviví con ellos, en silencio, un silencio que alguna vez se rompió cuando nombré algún detalle de mi historia, sin dar muchas explicaciones, y viví con una herida interior hasta mis últimos días.
Pero quienes me han sucedido, se han hecho preguntas para obtener respuestas y honrar mi nombre y recordar mi sufrimiento y que este no haya sido en vano. Un sufrimiento que, aunque nunca abrí mi corazón para contarlo, queda reflejado en tantos testimonios de mujeres que padecieron ese calvario en las mismas prisiones en las que yo estuve.
Mi voz suena ahora en este testimonio, para recordar el peligro que conlleva el olvido. ¨El pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo¨. Una sociedad que no recuerda, se vuelve ignorante. El tiempo se llevó la oportunidad de reparar y reconocer a las víctimas.
Aunque se haya dejado morir en silencio a los protagonistas y testigos de nuestras historias, aún tenemos quienes nos pongan voz, haciendo que se escuchen nuestras historias acalladas tanto tiempo para pedir el reconocimiento, la dignidad y el honor que nos arrebataron.
Fuimos víctimas de una historia que no puede repetirse.