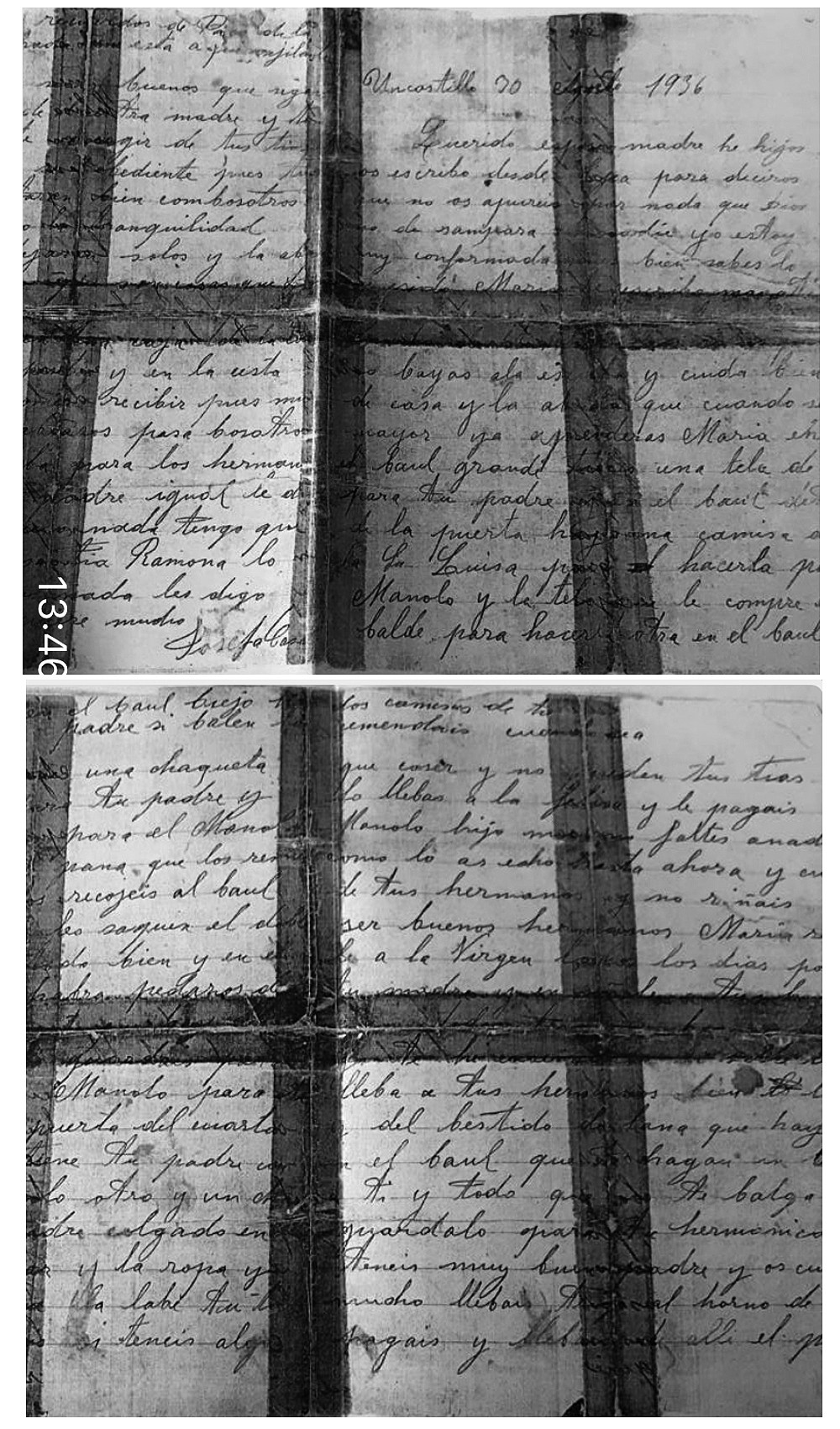La miseria llegó a mi casa y tuve que abandonar definitivamente la dehesa sayaguesa en la que nací y crecí en Zamora. Desde entonces siempre me han acompañado el aroma y el color de los campos, las encinas centenarias y las noches estrelladas de lo que es, para mí, ese paraíso perdido del que hablan los libros.
No sufrí el horror de la guerra, pero sí sus consecuencias. Mi padre trabajaba como guarda en una dehesa del partido judicial de Almeida y, al término de la contienda, su dueño se vio obligado a venderla con lo que mi familia se quedó en la calle. Me llamo Belén Herrero, nací en 1928 y siempre me consideré una mujer libre.
La miseria en la que vivíamos me empujó a marcharme a Madrid con sólo quince años para ganarme la vida cuidando niños en casas de familias acomodadas pues, en 1943, pocos hogares tenían posibles para mantener una persona que se dedicara a atender a los más pequeños. Mi sueldo era la manutención, compartía habitación con la doncella y poco más aunque tengo que reconocer que fue una época bonita. En las dos casas que estuve, siempre me trataron bien y los niños… ¡Qué decir! Era hermoso sentir su cariño y su mirada inocente de las cosas. Pero aquel era un oficio con poco futuro y sin ninguna libertad en cuanto a horarios y movimientos.
Me revelé enseguida como una gran cocinera y con dieciocho años entré a trabajar en una casa de huéspedes muy recomendable del barrio de Salamanca. Me pagaban lo que entonces era un buen sueldo y tenía libres el jueves por la tarde y el domingo completo. La dueña era una mujer luchadora que enviudó joven y sacó adelante ella sola a dos hijos con el negocio y su pequeño sueldo de oficinista.
Gracias a las revistas y el cine me convertí en una chica moderna, iba a la última moda, usaba tacones, salía con chicos y de vez en cuando me ponía pantalones y fumaba por la calle, lo que despertaba un asombro escandalizado que a mí me divertía muchísimo.
Tuve muchas y buenas amigas, chicas que, como yo, trabajaban en casas, en comercios o en talleres como modistas. También intimé con algunas huéspedes de la pensión, como la señorita Wanda, secretaria de la embajada italiana, que me invitaba a café y cigarrillos y me contaba anécdotas de sus amantes y la señorita Feli, una belleza de cinemascope con piernas larguísimas que vestía como una princesa y tenía un amigo muy generoso que la visitaba de vez en cuando y pagaba sus facturas. Mujeres diferentes, extranjeras, de otros ambientes. Asomarme a sus vidas libres, saber que había otras posibilidades, era un soplo de aire fresco para mí.
Una tarde estábamos solas en la pensión Feli, yo y un estudiante de medicina, un señorito bien, con muchos humos que no pasaba los exámenes de la facultad ni los de la ética más elemental. Periódicamente, recibía la llamada telefónica de su madre, una marquesa que vivía fuera de Madrid y aguantaba estoicamente la charla materna plagada de reproches, que ensombrecía aún más su carácter, de por sí desagradable y despótico.
Yo estaba preparando la sopa cuando oí gritos y un gran escándalo. El estudiante había sacado a Feli al pasillo y le estaba propinando una paliza de campeonato, tirones de pelo, bofetadas, puñetazos en los pechos, todo aderezado de insultos…esos insultos que sólo van destinados a las mujeres.
Salí de la cocina inmediatamente y me le coloqué delante. Estaba muerta de miedo, pero no dudé en decirle que iba a llamar a la Policía. Aquel tío, un armario empotrado de manos enormes, soltó a Feli y se encaró conmigo:
– “Tú no sabes quién soy yo. Aquí no ha pasado nada y como digas una sola palabra voy a hacer que te metan en la cárcel y que te corten al cero ese pelo que tanto cuidas. Ella no va a denunciar porque es una puta y tu no eres nadie, así que calladita.”
Y se marchó.
Me fui con Feli a su habitación. Con la cara y el cuerpo golpeados, no podía parar de llorar. Ella misma me dijo que era mejor no denunciar. Parece que había tenido una aventurilla con el energúmeno y pagó las consecuencias. Y después de todo, él era hijo de marqueses y ella una mantenida. No había nada que hacer. Pero yo no me di por vencida. Siempre hay otras posibilidades.
Cuando llegó la patrona fuimos las dos a verla y le contamos el caso. La señora se quedó espantada. Yo, personalmente, le di un ultimátum: o el estudiante o yo. Y Feli dijo que ella también se marcharía. A la señora le costó. Tenía de un lado a un cliente fijo de años que ocupaba la habitación más cara de la casa y del otro a otra buena clienta y a una cocinera que era una joya. Y ya se sabe cómo está el servicio…
Y así fue como una sirvienta y una entretenida lograron poner de patitas en la calle a un señorito supuestamente intocable. La siguiente charla con su mamá debió ser jugosa.
Feli no tardó mucho en marcharse, Wanda volvió a Italia para casarse y yo al principio seguí saliendo con mis amigas, cambiando de novio, yendo al cine y a bailar a la famosa sala de fiestas madrileña llamada Pasapoga. Pero, esa inercia en la que entró mi vida me decía que ya nada era igual. Me había dado cuenta de lo difícil y peligroso que es vivir en un país roto por la guerra, en una sociedad injusta, de miseria y atraso, sobre todo si se es mujer. Dejé de salir tanto, me quedaba en mi cuarto leyendo novelas y poesía, mientras se instalaba en mí una profunda tristeza.
La hija de mi patrona, la señorita Ana María, destinada desde niña a hacer una buena boda, se casó con su novio rico y vulgar, al que no quería. Yo fui la encargada de llevar en mano a su verdadero amor la última carta de despedida, a cambio de una espléndida propina. Un día, embarazada ya de varios meses, vino con su marido a visitar a su madre. Me los crucé en el portal. Él pasó delante soltando la puerta casi en las narices de su mujer. Y, aquél gesto, fue para mí una revelación.
Mi hermana, dos años mayor que yo, que también había dejado la miseria del campo zamorano para irse a Madrid a trabajar como doncella en una casa de gente acomodada, me propuso marcharnos juntas a hacer las Américas. Vi en aquella oferta una oportunidad de dejar atrás el país atrasado y retrógrado en el que se había convertido España, aquel Madrid de posguerra donde todo estaba prohibido o era pecado y en el que llevaba ya cinco años intentando ser yo misma. Como mujer, me movía en un ambiente femenino de cocineras, niñeras, planchadoras, modistas o dependientas, muchas de ellas viudas con hijos que malvivían para sacarlos adelante. Y yo quería algo mejor para mí. Ni las mujeres de familias pudientes tenían más horizontes ya que estaban siempre supeditadas a los hombres y yo deseaba ser independiente y libre.
No me lo pensé y le dije a mi hermana que contara conmigo y, unos meses más tarde llegábamos a Buenos Aires tras una travesía por mar de veinte días en la que conocí a muchos emigrantes españoles que también huían de la miseria y la represión política. Allí entablamos amistad con un chico que fue quien, posteriormente, me presentó al que un tiempo después se convertiría en mi marido y que ya se encontraba en Buenos Aires. Su padre, que no había querido salir de España, estaba muy implicado políticamente, pertenecía al Partido Comunista y había sido alcalde del barrio madrileño de Tetuán. Nunca ocultó sus ideas y decía, sin esconderse, lo que opinaba de Franco lo que trajo más de un problema a la familia por lo que mi marido prefirió abandonar el país.
Al llegar, nos llevaron a un gran centro de acogida de emigrantes que había impulsado Eva Perón. Todos éramos muy bien recibidos y, si no teníamos dónde ir, nos daban un tiempo para regularizar nuestra situación igual que, si alguien llegaba enfermo, se le atendía.
Veinte años estuve viviendo en Buenos Aires antes de regresar a España. Cuando volví me encontré, de nuevo, con un país oprimido, pero algo más abierto ya en la década de los 60, y económicamente más próspero. Yo siempre quise regresar pero mi hermana se quedó en Buenos Aires porque se adaptó de maravilla y le gustaba más que España.
Nota de Diana Martín, hija de Belén Herrero
La experiencia de ser hija de una mujer así es muy hermosa y también dura. Hay un gran nivel de exigencia y no se admite la autocompasión nunca. Hoy, a mis 62 años, puedo decir que fue una gran madre.
Ella fue el vivo ejemplo de que la libertad personal existe. Pueden reprimirnos y prohibirnos muchas cosas, pero quien es libre en su mente y en su corazón es y será libre siempre y sabrá buscar vías alternativas porque tiene una motivación viva, no un objetivo postizo impuesto por otros. Las personas así dan esperanza y son un ejemplo.
Todavía la recuerdo aconsejando a amigas mías saliendo de divorcios complicados y traumáticos. Confiaban en ella más que en sus propias madres. Era capaz de despertar la autoestima más baja. Fue una mujer muy especial.
Aunque vivió cosas muy duras y tristes, no puedo hablar de mi madre en términos de víctima porque siempre se sobrepuso a todo con su gran fortaleza y confianza en sí misma. Era una guerrera, era inteligente y sabía ser estratégica y empática a la vez. El pilar de la casa.